 Vicente Huidobro y Hans Arp. El jardinero del castillo de medianoche
Vicente Huidobro y Hans Arp. El jardinero del castillo de medianoche
(Novela policial)
 Al oír un grito desesperado, los vecinos corrieron a la casa vecina. La puerta y las ventanas estaban cerradas. La puerta fue violentada, y al pasar el umbral los vecinos quedaron petrificados por el horrible cuadro que apareció ante sus ojos. Un cadáver estaba allí tendido con la boca abierta y los brazos más abiertos aún. Debido a su pequeño acento de sale étranger se podía adivinar que la víctima era un suizo.
Al oír un grito desesperado, los vecinos corrieron a la casa vecina. La puerta y las ventanas estaban cerradas. La puerta fue violentada, y al pasar el umbral los vecinos quedaron petrificados por el horrible cuadro que apareció ante sus ojos. Un cadáver estaba allí tendido con la boca abierta y los brazos más abiertos aún. Debido a su pequeño acento de sale étranger se podía adivinar que la víctima era un suizo. A fuerza de largas investigaciones, se llegó a la conclusión de que el cadáver presente no había muerto de muerte natural, sino que había sido asesinado por un ser misterioso. Se veía sobre la punta de su lengua la extraña picadura de un animal o de un insecto, tal vez un escorpión hipnotizado por el inmundo criminal.
No era difícil percibir en la habitación las señales de una lucha evidente. En el techo se veían clavadas las obras completas de Racine, Corneille y Moliére. El tintero estaba lleno de sangre; en la mano derecha de la víctima, crispada por la muerte, se encontraba una larga barba recién arrancada, y en la mano izquierda, una carta de visita con el nombre de Félix Potin, escrito dentro de un triángulo rojo.
Los vecinos corrieron en busca de la policía. Al volver acompañados de dos jueces, cinco detectives y catorce policías, encontraron el departamento en perfecto orden y arrendado al señor Charles Dupont, honrado representante viajero del Depot Nicolás.
Los policías estaban desconcertados, cuando de pronto uno de los dos detectives aficionados mostró a los tres detectives profesionales la silueta de un hermoso yate que pasaba flotando, como a la deriva, sobre el Támesis. El yate llevaba entre sus labios una magnífica pipa, que todos reconocieron en el acto como la pipa del célebre detective Alfonso Trece.
Como el lector debe haber comprendido, Jorge Quinto acababa de ser asesinado. ¿Quién le había asesinado? ¿Eran acaso los boy scouts ingleses? ¿Era la mano negra de carbón de los carbonarios italianos? ¿Era tal vez la Legión de Honor polonesa? Pero ¿cómo asegurarlo? Se necesitaba aclarar el misterio antes de lanzar a los cuatro vientos semejante acusación?
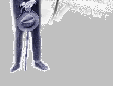
El perro lobo, consciente de su deber, se puso una barba y sus anteojos de carey, cogió su pipa y un violín que había servido en otras ocasiones al célebre pinto Ingres. Así disfrazado, se lanzó en busca del asesino. Debemos advertir que ese disfraz le asemejaba de un modo perfecto al señor Charles Dupont en persona.
Guillermo Segundo, más muerto que vivo, se lanzó también por su cuenta en busca del criminal. Quería descifrar el misterio, fuese como fuere, o acaso alejar de su persona toda sospecha. Detrás de cada oreja llevaba una bandera de la Legión de Honor polonesa (esto para inspirar confianza a los maliciosos). Sobre la cabeza llevaba un saco de sardinas noruegas, y bajo sus pies, almohadones de plumas verdes. Así, perfectamente ataviado, se lanzó a todo galope tras la pista del asesino.
Se veían pasar a una velocidad diabólica y moderna toda clase de motocicletas, una detrás de otra, doscientos automóviles, sesenta y siete aeroplanos, perros policiales, palomas mensajeras, caballos árabes, varios hábiles skieuers, tortugas privadas de Scotland Yard, langostas fritas de la rue de Saussais, etc. Todas las policías del mundo habían sido movilizadas. Teléfonos y telégrafos no descansaban un momento enviándose señales sobre el presunto asesino. Los periódicos de todos los países estaban llenos de detalles del horrible crimen y chorreaban sangre de la víctima.
La sombra del asesino se deslizaba por todas partes, pero permanecía en las sombras. El miedo había invadido los hogares. Las mujeres rompían el entablado de los pisos para esconder la cabeza; los niños se mecían en las más altas lámparas y lloraban sin cesar toda la noche, llamando a los papás, que habían subido sobre los tejados a escrutar el horizonte. Sólo las sirvientas, esas muchachas desnaturalizadas, se dejaban violar por los palomos mensajeros en sus jaulas doradas.
 Era una bella noche de verano. La luna de Austerlitz brillaba en el cielo. El jardinero Schiller había entrado aquella tarde en el castillo con el pretexto de cortar muebles y barrer los caminillos y los árboles. Para no ser reconocido y tener un aire inocente se había vestido de Pére Noel. A cada paso que daba se volvía hacia atrás receloso y barría sus pisadas con un erizo de los mares del sur. A veces levantaba la cabeza y hacia signos luminosos con un cuerno de caza. De pronto se oyó el eco de una respuesta lejana y casi al mismo instante se abrió una ventana del cuarto piso y un canguro entró en la habitación de la marquesa, la cual, lo mismo que el canguro, estaba disfrazada de policía internacional. Se oyó un grito desesperado, siniestro, que salía del subterráneo. El canguro y la marquesa cayeron desmayados antes de proferir una sola palabra. El jardinero exhaló una especie de gemido en su cuerno de caza, y una paloma mensajera le entregó un papel plegado con tres líneas escritas a máquina.
Era una bella noche de verano. La luna de Austerlitz brillaba en el cielo. El jardinero Schiller había entrado aquella tarde en el castillo con el pretexto de cortar muebles y barrer los caminillos y los árboles. Para no ser reconocido y tener un aire inocente se había vestido de Pére Noel. A cada paso que daba se volvía hacia atrás receloso y barría sus pisadas con un erizo de los mares del sur. A veces levantaba la cabeza y hacia signos luminosos con un cuerno de caza. De pronto se oyó el eco de una respuesta lejana y casi al mismo instante se abrió una ventana del cuarto piso y un canguro entró en la habitación de la marquesa, la cual, lo mismo que el canguro, estaba disfrazada de policía internacional. Se oyó un grito desesperado, siniestro, que salía del subterráneo. El canguro y la marquesa cayeron desmayados antes de proferir una sola palabra. El jardinero exhaló una especie de gemido en su cuerno de caza, y una paloma mensajera le entregó un papel plegado con tres líneas escritas a máquina. Dos ojos escondidos detrás de una cueva de ratones seguían ávidamente todos los movimientos del jardinero. La luna de Austerlitz bajaba en el cielo, y un lacayo, imitando a Lloyd George y a Woodrow Wilson, atravesaba un sendero del jardín llevando un ramo de orquídeas y profiriendo grandes palabras. Los ojos escondidos que seguían esta escena sin perder un detalle se cerraron de repente y aparecieron mirando por el ojo de la cerradura de la caja de caudales del Leviatán que subía por el canal grande de Venecia, rodeado de canciones de mandolina. Los ojos misteriosos volvieron a cerrarse y aparecieron otra vez en la cueva de ratas del Castillo de Medianoche. La marquesa no había aún vuelto de su viaje y el canguro seguía durmiendo sobre su hermosa cama Luis XV. Luis Quince tomaba desayuno en la pieza del lado, rodeado del jardinero y de sus doce hermanos, todos disfrazados de santos de nieve. Uno a uno fueron levantándose y golpeando por turno con un martillo una gran campana de plata. Así sonaron doce campanadas. El último, viendo que no había más campanadas en la campana, abrió la ventana y se lanzó al vacío.
Después de haber seguido estas escenas, los ojos misteriosos se cerraron en la cueva de las ratas y se abrieron al fondo de un oscuro corredor del Vaticano.
El cardenal Pitelli gritaba a voz en cuello:
-Atrás, infames. No tenéis vergüenza, cinco contra uno. A mí, caballeros. Aquí la guardia suiza. Diez puñales traidores sobre el Papa. Corred, corred.
Una hora más tarde, los periódicos de Italia anunciaban en grandes titulares la triste nueva: "Dos metecos: un francés y un turcomano, seguidos de varios secuaces, han asesinado al Santo Padre".
Los ojos misteriosos, después de presenciar la tremenda tragedia y de leer su confirmación en los diarios, se cerraron más rápidos que nunca y volvieron a abrirse detrás de un reloj en forma de triángulo de Salomón, en el salón secreto del Gran Oriente Internacional. Siete ancianos, metidos en largas togas de fantasmas, discutían en voz baja sobre un mapa del mundo.
-Señores, debemos bajar del Himalaya a las doce de la noche y presentarnos de sorpresa, cuando nadie pueda sospechar...
-Aprobado.
-Aprobado.
-Eso es, presentarnos de sorpresa.
-Bajaremos del Himalaya en bicicletas silenciosas y perfumadas, a las doce de la noche.
Apenas oídas estas palabras, los ojos misteriosos se cerraron y un minuto después se abrían en la cueva de las ratas, en el jardín del Castillo.
Un árbol inmenso había crecido en medio del jardín. Se oía un ruido extraño en el interior del árbol. Evidentemente no era el ruido musical de la savia, pues a veces se oían vagos gemidos y las ramas se estremecían sacudidas por largos sollozos.
El jardinero Schiller miraba inquieto hacia todos lados. De pronto se acercó al árbol y murmuró:
-Querido Goethe, ¡qué me importa a mí el Papa! He aquí la cuerda con la cual le habían atado. Un trocito de esta cuerda trae buena suerte. Te la puedo dejar, como último precio, en dieciocho francos.
Al mismo tiempo, el rostro de la marquesa apareció en el balcón y se volvió al interior gritando:
-Un aerolito, un aerolito. Absalón, Absalón, un aerolito.
-Lo vi -respondió una voz dura-; los francmasones, ya te he dicho, los francmasones.
Oyendo estos gritos, los ojos misteriosos vieron abrirse el piano de cola y caer un ancla, que se clavó en el fondo de la alfombra. Una sirena silbó desde el piano, e inmediatamente después se oyeron golpear las puertas y el ruido de pasos subiendo las escaleras y recorriendo los corredores. Los ojos misteriosos vieron abrirse la puerta y un ciento de canguros vestidos con el uniforme azul horizonte de los soldados franceses desaparecieron en el piano. ¿Era ésta la armada gloriosa que había combatido bajo las órdenes del rey Dagoberto en Poitiers sur Seine? La gloriosa armada bajó las escaleras del piano que conducían a dos pies mecánicos, los cuales formaban los cimientos del Castillo de Medianoche. Cuando los canguros llegaron por el interior a los dedos de los pies, que eran largos como Broadway y llenos de bares y cabarets luminosos, las piernas empezaron a andar.
Los cabellos de los ojos misteriosos se pusieron de punta ante tal espectáculo y los ojos se cerraron para abrirse casi instantáneamente en la cueva de ratas del jardín. Vieron el mar y las palmeras y oían los gritos de los croupiers de Montecarlo. Faites vos jeux, faites vos jeaux.
El oro inglés corría sobre las mesas y compraba todas las ciencias.
A orillas del mar se veían desembarcar cien maletas, en las cuales se encontraban los cadáveres, aún palpitantes, de los cien canguros recientemente asesinados por orden de los jesuitas.
La marquesa, con un cinismo de princesa prusiana, se sentó al piano y cantó el Fox-trot funerario de Schubert.
El kaiser de Montecarlo apareció vestido de sacerdote egipcio, cogió las cien maletas, las cargó sobre otros tantos aviones, los cuales, después de haber girado tres veces en torno al faro, volaron hacia Moscú.
Los ojos misteriosos se cerraron ante este cuadro doloroso, para abrirse en un cajón del escritorio del jefe de la G.P.U.
Stalin salía del Kremlin. Por entre los barrotes del tragaluz subterráneo, lanzó un queso envuelto en un número del Intran al último Romanoff, que, atraído por el fuerte olor del periódico, corrió al paquete, abrió el queso y se sentó a leer ávidamente un artículo admirable sobre la pintura francesa.
Los ojos misteriosos se cerraron con un suspiro desolado y se abrieron detrás de la tercera máscara negra del Museo del Trocadero de París.
Ante un magnífico monolito de la isla de Pascua, el general de los jesuitas explicaba a la mariscala Citroen la horrible lucha de los misioneros contra los indígenas en las islas del Pacífico y cómo los jesuitas se habían devorado a los últimos antropófagos.
Se veían pasar por las salas, en traje de gran gala y unos en pos de otros, diversos personajes y personalidades del nuevo mundo literario y artístico. Todos los célebres Antonios desfilaron ante los ojos misteriosos: MM. Antoine Duchamp, Antoine Schoemberg, Antoine Matisse, Antoine Picasso, Antoine Picabia, Antoine Braque, Antoine Strawinsky, Antoine Brancussi, Antoine Mondrian, Antoine Eluard, Antoine Lipchitz, Antoine Torres García, Antoine Antoine Miró, Antoine Masson, Antoine Aragon, Antoine Varése, Antoine Ernest, Antoine Vitrac, Antoine Leger, Antoine Tzara, Antoine Gleizes, Antoine Breton, Antoine Klee, Antoine Crevel, Antoine Helion, Antoine Gropius, Antoine Laurens, Antoine Jolas, Antoine Giacommetti, Antoine Calder, Antoine Le Corbusier, Antoine Dreier, Antoine Sima, Antoine Daumal, Antoine Doesbourg, Antoine Tauber, Antoine Marcoussis, Antoine Kandisky, Antoine Chagal, Antoine Zervos y los Antoines de los Antoines. Antoine Huidobro y Antoine Arp, que se distinguían por el alto talle de sus ojos, la elegancia de sus dientes, la lucidez de sus cabellos.
De pronto la mariscala Citroen y el general de los jesuitas dejaron caer sus ropas y pudo verse que la mariscala Citroen era el general de los jesuitas y que el general de los jesuitas era la mariscala Citroen. Pero observando con mayor atención, se pudo afirmar que ambos no eran sino el único y famoso jardinero del Castillo de Medianoche.
Entonces, en medio del silencio y de la consternación general, el jardinero gritó:
-Los Antoines, firmes.
Les hizo colocarse a todos en dos filas regulares y todos partieron al son de una marcha militar:
Somos los Antoines y las Antoinettes.
Somos los sobrinos de Mistinguette.
Ante esta triste escena, los ojos misteriosos se separaron indignados. El de la derecha partió al Brasil para hacerse plantador de café, y el de la izquierda cogió un taxi y se hizo conducir a la plaza de la República.
Viendo desaparecer a lo lejos los ojos misteriosos siguiendo su destino, en lo más alto de la Torre Eiffel tres voces discutían a grandes gritos:
-Es el Papa Negro.
-No, son los francmasones.

-Probaré que son los bolcheviques.
Pero habiendo desaparecido los ojos misteriosos que seguían los crímenes, los crímenes también desaparecieron y todas las madres de familia pudieron dormir tranquilas.
 "El jardinero del Castillo de Medianoche" pertenece al libro "Tres inmensas novelas" escrito por Vicente Huidobro en colaboración con Hans Arp. La editorial Zigzag lo publicó el año 1935. El texto está tomado de "Obras Completas" de Vicente Huidobro, Tomo II. Editorial Zigzag, 1964.
"El jardinero del Castillo de Medianoche" pertenece al libro "Tres inmensas novelas" escrito por Vicente Huidobro en colaboración con Hans Arp. La editorial Zigzag lo publicó el año 1935. El texto está tomado de "Obras Completas" de Vicente Huidobro, Tomo II. Editorial Zigzag, 1964. 








0 comentarios:
Publicar un comentario